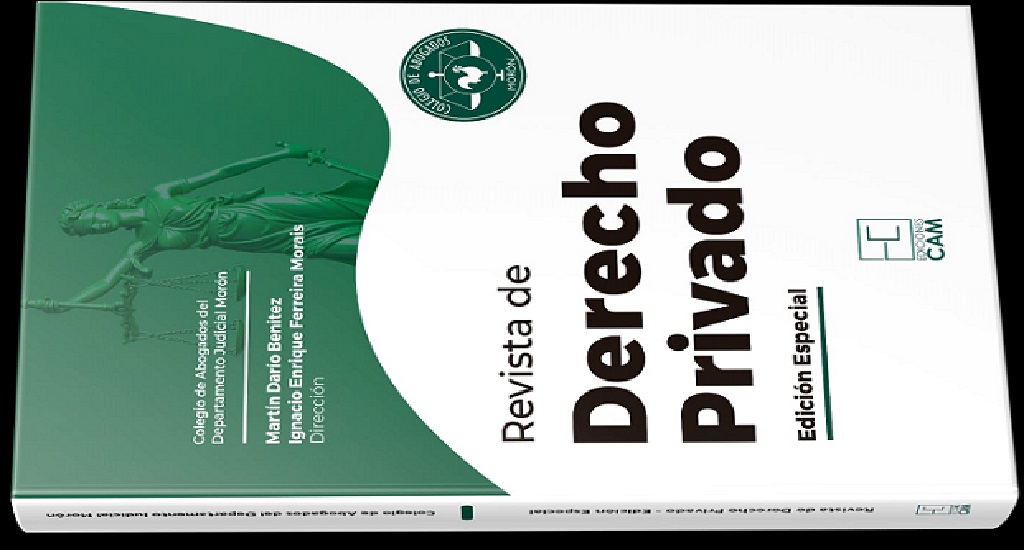INSTITUTOS DE DERECHO ECLESIÁSTICO Y CANÓNICO Y DE DERECHO TRIBUTARIO
Consideraciones generales sobre el compliance penal y su aplicación en la Iglesia católica
Autores:
Dr. Jorge Antonio Di Nicco. Director Adjunto del Instituto de Eclesiástico y Canónico. Autor de La “canonización” de las leyes civiles: concepto, condiciones y particularidades. La temática en relación con nuestro ordenamiento estatal, ED, 267-797, “La legislación canónica: Derecho vigente para el ordenamiento jurídico argentino. Sus particularidades”, Revista Mexicana de Derecho Canónico 22/1 (2016) 109-128 y “La observancia del derecho canónico con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, ED, 263-922, entre otras publicaciones referidas a la temática.
Dra. Susana Analía Monti. Abogada (UBA), Especialista en Derecho Tributario (UBA).
Mediadora Prejudicial de la Provincia de Buenos Aires. Directora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón. Miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Defensa de la Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Docente Universitaria. Conferencista y autora de varios artículos de la especialidad.
Sumario: I. Introducción. II. Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. III. Implementación de compliance en la Iglesia católica. IV. La legislación canónica en la República Argentina. V. Compliance en la legislación argentina. VI. Conclusión.
I. Introducción
En esta oportunidad se acercará una temática poco conocida, que es el compliance penal en entidades eclesiásticas, puntualmente en referencia a la Iglesia católica. Sabido es que el término inglés compliance se traduce por cumplimento normativo, haciendo referencia a las normas, internas y externas, establecidas por una empresa, ente público o entidad. Al hablar de compliance penal se está hablando de un programa de prevención de delitos mediante el establecimiento en las empresas de modelos de organización y gestión; modelos que incluyan medidas de vigilancia para evitar malas prácticas que, en algunos casos, podrían llegar a ser delictivas.
Las empresas deben contar, para tal fin, con un órgano que supervise, con poderes autónomos, el funcionamiento y el cumplimiento de esos programas. Lo precisado es importante porque si se demuestra que quien cometió la infracción lo hizo eludiendo las medidas de autorregulación existentes, así como las medidas de supervisión, responderá solo la persona infractora y no se producirá la transferencia de la responsabilidad penal a la empresa, la cual quedaría exonerada.
Este particular de la responsabilidad penal prevista en determinados casos para las personas jurídicas no puede considerarse una cuestión que le es ajena a la Iglesia católica[1]; de allí que resulta necesario establecer sistemas de cumplimiento normativo que puedan evitar dicha transferencia de responsabilidad. Entender la importancia, y verdadero alcance, de las previsiones civiles y su coordinación -en caso de corresponder- con las normas canónicas deviene imprescindible en el mundo que nos toca vivir[2]. La presente labor se enfocará en referencias generales de la temática, a fin de servir como una aproximación introductoria a esta cuestión.
II. Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
En varias legislaciones se ve introducida la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos que son cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en beneficio directo o indirecto de la misma. Muchas actuaciones de individuos pueden ser constitutivas de delito y conllevar un riesgo en la reputación, cuando no penal, para la institución; las cuales ven dañada, a veces injustamente, su imagen por una actuación personal de uno de sus miembros. Qué decir si esos individuos pertenecen o han pertenecido a instituciones religiosas.
La Iglesia católica se mueve en la realidad social, pero se mueve con una exigencia mayor que la de otros operadores. La misión encomendada hace que se extremen los cuidados con el cumplimiento normativo. Cuidados que están inspirados en el mensaje evangélico de la justicia, mensaje que excede el mero cumplimiento de la ley. Una entidad de la Iglesia católica, dentro de la gestión económica ordinaria de sus actividades, podría incurrir en alguna de las figuras delictivas de las que se sigue la responsabilidad que aquí se trata; hablando, por supuesto, de actividades que tengan relevancia en el ámbito civil y que pueden incurrir en las pertinentes conductas tipificadas[3]. Si la ley no excluye a la Iglesia católica, la Iglesia católica se encuentra sujeta a la ley[4].
La Iglesia católica posee su cultura del gobierno eclesial y su estilo pastoral propio. La legislación secular, cada vez más invasiva, no puede, ni debe, condicionar en la práctica la vida interna de la Iglesia. La Iglesia católica no debe hacer propia de manera acrítica normas estatales que pueden llevar a una autentica secularización interna de sus instituciones. Si una entidad eclesial entiende pertinente establecer un sistema de compliance con eficacia ante la legislación estatal[5], debe de integrarlo con las normas del derecho canónico. No está de más decir que el derecho canónico posee un ordenamiento jurídico-administrativo orientado a la práctica del buen gobierno en la Iglesia católica.
III. Implementación de compliance en la Iglesia católica
Si bien implementar programas de cumplimiento normativo en entidades eclesiásticas se aprecia cada vez más inevitable, ello no significa que no lleve su minucioso análisis para determinar la arquitectura adecuada del modelo del programa de compliance a aplicar para cada caso[6].
Debe determinarse si se necesita un solo órgano de compliance a nivel, por ejemplo, de la diócesis, o que existan varios órganos independientes, o que puedan combinarse un órgano central con delegados en las distintas actividades; debe determinarse, también, el nivel de supervisión, si el órgano se limita a señalar directrices o si debe dar instrucciones y supervisar su cumplimiento[7]. El paso siguiente consistirá en determinar el órgano u órganos de compliance y su composición. De igual forma que, entre otros, fijar el nivel de supervisión, determinar algunos elementos esenciales como los canales de comunicación y elaborar los documentos que describan el modelo aplicado. No debe olvidarse que cuando hablamos de diócesis estamos hablando de organizaciones complejas; ya que se llevan a cabo actividades muy diversas por entidades de naturaleza muy distinta también. Entonces, qué modelo de compliance aplicar: ¿centralizado, descentralizado o híbrido?
El órgano de compliance no adopta decisiones, vigila que se cumplan las leyes y los compromisos asumidos por la organización. Va monitorizando qué está pasando y sugiere a los órganos que tengan capacidad de decisión que adopten las medidas que sean oportunas. El delegado de compliance debe situarse, en atención a lo dicho, en una posición cercana a los órganos de gobierno. En el ámbito eclesiástico, en cuanto a la toma de decisiones, hay que atenerse a lo determinado por el derecho canónico.
La Constitución Apostólica Pascite gregem Dei, fechada el 30 de mayo de 2021, con la cual el papa Francisco promulgó el nuevo Libro VI del Código de Derecho Canónico, contiene la normativa sobre las sanciones penales en la Iglesia. La nueva normativa ha introducido nuevos delitos en el ámbito económico-financiero, para que se persiga y respete siempre la absoluta transparencia de las actividades institucionales de la Iglesia y la conducta de todos los que ocupan cargos institucionales, como así también para que la conducta de todos los que participan en la administración de los bienes sea siempre ejemplar[8].
Es de recordar que el canon 1311 § 2 del Código de Derecho Canónico establece que quien preside en la Iglesia debe custodiar y promover el bien de la misma comunidad y de cada uno de los fieles con la caridad pastoral, el ejemplo de la vida, el consejo y la exhortación, y, si fuese necesario, también con la imposición o la declaración de las penas, conforme a los preceptos de la ley, que han de aplicarse siempre con equidad canónica, y teniendo presente el restablecimiento de la justicia, la enmienda del reo y la reparación del escándalo.
IV. La legislación canónica en la República Argentina
En la República Argentina la legislación canónica, en los aspectos pertinentes, es contemplada como derecho vigente por el ordenamiento estatal; de allí la imperiosa necesidad de su conocimiento para todos los profesionales del Derecho.
En este punto, es de decir, que el desconocimiento de este particular es muy elevado; debido a ello se ignora que la legislación canónica se observa y se aplica en forma transversal al derecho civil, comercial y laboral. Varios fallos judiciales nos muestran la importancia de conocer en forma adecuada la presente temática.
La Iglesia católica es una persona jurídica pública, atento lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 146 inciso c); pero también todas y cada una de las divisiones territoriales que establezca la Iglesia católica gozan en Argentina del mismo carácter público de ella. Por ende, el reconocimiento no es sólo de la Iglesia Católica Universal, sino de la pluralidad de personas jurídicas diferentes en el seno de la propia Iglesia católica que tengan su personalidad jurídica conforme a las leyes nacionales y eclesiásticas.
Por el artículo 1º del Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina del año 1966, se reconoce a la Iglesia católica el libre y pleno ejercicio de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos. A raíz de dicho Acuerdo, como fuera precisado, la legislación canónica, en los aspectos pertinentes, ha de ser contemplada como derecho vigente por el ordenamiento estatal argentino.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que “tal reconocimiento de jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico para regir los bienes de la Iglesia destinados a la consecución de sus fines” (CS, 22-10-1991, “Lastra, Juan c/ Obispado de Venado Tuerto”).
V. Compliance en la legislación argentina
En el ordenamiento normativo argentino el compliance aparece a través de la ley de responsabilidad penal empresaria que es la ley 27.401. Esta ley tiene como primordial la lucha contra la corrupción a nivel internacional, su antecedente es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrup Practice Act), que concedió al término soborno un significado legal dentro del sistema jurídico internacional[9]. En el orden interno, en línea con el orden de ideas que inspiró este marco normativo, deviene indispensable subrayar que la elevación de la propuesta legislativa obedeció a la necesidad de que Argentina cumpla con los requisitos para ingresar en calidad de Estado miembro a la OCDE y, adicionalmente, con los compromisos asumidos frente al G20, a las recomendaciones del grupo de trabajo de la OCDE, a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a los lineamientos emanados de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, incorporada a nuestro ordenamiento interno[10].
Es así que esta norma nació dentro de otro cúmulo de normas internacionales anticorrupción, aunque no todas han sido suscriptas y ratificadas, entre ellas encontramos: La Convención Interamericana contra la Corrupción (B58 OEA); la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC –United Estate); la Convención sobre Lucha contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE); y la Convención de la Unión Africana sobre prevención y lucha contra la Corrupción (African Union).
El compliance viene a ser introducido como una práctica o debida diligencia, entendida como el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley; también conocido como programa de integridad.
El artículo 1º de la ley 27.401, objeto y alcance, establece que la presente ley establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes delitos: a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal; b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas por el artículo 265 del Código Penal; c) Concusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal; d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal; y e) Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código Penal.
En su artículo 7º, sobre las penas, dice que las penas aplicables a las personas jurídicas serán las siguientes: 1) Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener; 2) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años; 3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años; 4) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad; 5) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; y 6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
La persona Jurídica estará exenta de responsabilidad solo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella (artículo 2º in fine).
Quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias: a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna; b) Hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de esta ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito (aquí aparece el concepto de compliance); y c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido (artículo 9º).
Como se observa, el artículo 9 de la ley establece la posibilidad de contar con un eximente de responsabilidad para todas aquellas personas jurídicas cuando tengan un programa de integridad al que define como el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.
De la enumeración que da cuenta el artículo 9º, nos interesa el inciso b) que introduce la idea de que, si la empresa tuviera implementado un sistema de control y supervisión de acuerdo con los lineamientos de los artículos 22 y 23 de la ley, esta circunstancia obraría como factor de exención de pena y responsabilidad administrativa.
Si bien el concepto de compliance es más amplio, ya que el programa de la ley 27.401 apunta a prevenir solo los ilícitos comprendidos específicamente en esta ley, la naturaleza del programa de integridad es muy similar.
El Programa de Integridad, como llama la ley al sistema, deberá contener, al menos los siguientes elementos: a) un Código de ética o un set de políticas y procedimientos de integridad[11]; b) un conjunto de reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en las interacciones con el sector público[12]; y c) un programa de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados[13].
Todas estas exigencias deberán adaptarse a cada caso particular, aplicando el principio de proporcionalidad. Resulta, sí, imprescindible la debida documentación de todos estos procesos de manera que queden elementos que permitan su trazabilidad y la demostración de su cumplimiento.
La ley recomienda también una serie de prácticas y condiciones de carácter opcional, que permitirían configurar un programa eficiente, a saber: el apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia; un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad; el análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad; procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial; la debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas; el monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad; el cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las respectivas autoridades del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica; los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos; una política de protección de denunciantes contra represalias; y un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta.
Ahora bien, en lo que aquí interesa, aparece un acuerdo de mucho interés que es el establecido en el artículo 16º de la ley, que es el Acuerdo de Colaboración Eficaz. La persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, por medio del cual aquella se obligue a cooperar a través de la revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de las condiciones que se establezcan en virtud de lo previsto en el artículo 18º de la presente ley. El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio.
La negociación entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, así como la información que se intercambie en el marco de ésta hasta la aprobación del acuerdo, tendrán carácter estrictamente confidencial, siendo su revelación pasible de aplicación de lo previsto en el Capítulo III, del Título V, del Libro Segundo del Código Penal (artículo 17º).
Como puede observarse, aunque introducido de una manera algo curiosa, a través de una norma penal, el concepto de Programa de Integridad resulta muy oportuno en el ámbito del gobierno corporativo local. Muchas empresas subsidiarias de multinacionales ya estaban trabajando en la implementación de este tipo de iniciativas, las que en los países desarrollados son una práctica común a la que se presta una enorme atención.
Los requerimientos de la ley, tanto los elementos obligatorios como los opcionales, no están pensados para ser cumplidos aislada e individualmente. De esa manera no lograrían cumplir sus objetivos. Ellos deben ser incluidos en un sistema de compliance específico para cada empresa, coherente con el resto de los recursos de control que cada una de ellas aplica.
La ley 27.401 fue reglamentada por el decreto 277/2018 que designó a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que establezca los lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la citada ley.
VI. Conclusión
La sociedad experimenta cambios rápidos y profundos y la Iglesia católica no es ajena a esa realidad; la Iglesia católica tiene la necesidad de adaptarse a esos cambios en diversos sentidos[14].
El compliance penal en la Iglesia católica plantea problemas de solución mucho más complejos que los que se suscitan en otros ámbitos de la actividad societaria; no siendo, por ende, suficiente la mera traslación de los modelos de compliance de base social. Esos programas son incapaces de dar respuesta a los problemas que se presentan en el ámbito de la Iglesia católica.
El cumplimiento penal en la Iglesia católica debe surgir de la confluencia de lo penal estatal y de lo canónico, lo cual se constituye en el núcleo central de la identificación de las necesidades de prevención; y, por ende, de las medidas de organización y prevención que integran el programa de cumplimiento penal. De allí que surge la imperiosa necesidad del adecuado conocimiento del derecho canónico y del derecho penal secular, con su pertinente jurisprudencia, para la elaboración de programas de compliance penal en personas jurídicas públicas de la Iglesia católica.
Téngase presente, para finalizar, que la ley 27.401 habla de personas jurídicas privadas y que en Argentina la Iglesia católica es persona jurídica pública; de allí que el tratamiento del particular se toma en forma global y no puntual de algún Estado, y que es al mero título introductorio de una temática que comienza a despertar interés. La profundización de su análisis jurídico queda abierta.
>>><<<
[1] Considerando a la Iglesia católica en su misión y desempeño a nivel global, y no en referencia a ningún lugar en específico.
[2] Sobre la temática puede citarse el Simposio Internacional titulado “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: implicaciones para la Iglesia católica y las entidades canónicas”, celebrado por el Instituto Martín de Azpilcueta de la Universidad de Navarra, del 23 al 25 de marzo de 2022. La temática también ha resultado de interés para los Colegios de Abogados, siendo de referir el “Primer Congreso de Derecho Canónico” organizado por los Colegios de Abogados de Madrid, Granada y Santa Cruz de Tenerife (España), en mayo de 2022, dentro de cuyo temario se encontraba el compliance penal en entidades de la Iglesia católica.
[3] Por ejemplo, falta de control respeto de las donaciones recibidas.
[4] La referencia no es a ninguna legislación específica de un determinado país, sino que es una referencia en forma general.
[5] Por ser ello pertinente en un determinado marco legal estatal-eclesiástico.
[6] En el año 2019, en un Foro de la Revista Palabra, se trató el tema “La implantación de programas de cumplimiento normativo (Compliance) en entidades eclesiásticas, oportunidad y retos”; que contó con la asistencia de profesores de Universidad, profesionales del sector, abogados, jueces, ecónomos de diferentes diócesis españolas y otras personas interesadas.
[7] Es de decir que, en cuanto hace a los distintos niveles, la arquitectura puede ser centralizada en relación con algunas actividades y descentralizada en relación con otras.
[8] El canon 1376 establece: § 1. Sea castigado con penas de las que están enumeradas en el canon 1336, §§ 2-4, quedando firme la obligación de reparar el daño: 1º quien sustrae bienes eclesiásticos o impide que sean percibidos sus frutos; 2º quien, sin la consulta, el consenso o la licencia prescritos, o bien sin otro requisito impuesto por el derecho para la validez o para la licitud, enajena bienes eclesiásticos o realiza actos de administración sobre los mismos. § 2. Sea castigado con una justa pena, sin excluir la privación del oficio, quedando firme la obligación de reparar el daño: 1º quien por propia grave culpa haya cometido el delito del que trata el § 1, 2º; 2º quien de otro modo se haya demostrado negligente en la administración de los bienes eclesiásticos. A los fines que puedan corresponder, téngase en cuenta que el canon 1281, § 3, establece que a no ser que le haya reportado un provecho, y en la medida del mismo, la persona jurídica no está obligada a responder de los actos realizados inválidamente por los administradores; pero de los actos que éstos realizan ilegítima pero válidamente, responderá la misma persona jurídica sin perjuicio del derecho de acción o de recurso de la misma contra los administradores que le hubieran causado daño.
[9] Cf. M. S. Pfister y R. Papa, La responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas por actos de corrupción, ed. Erreius, pág. 17. Fue publicado en el B.O. de diciembre de 2017.
[10] Ibidem, pág. 314.
[11] Las normas de este documento deben ser aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, y deben contener obligaciones, prohibiciones y límites que los guíen en la planificación y ejecución de sus tareas, de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley. La norma no está requiriendo un Código de ética teórico como los que suele encontrarse en muchas organizaciones. Apunta, en cambio, a un documento práctico que no solo defina valores sino especialmente procedimientos de salvaguarda frente a posibles delitos. Estos procedimientos podrán prever desde un sistema de consultas y autorizaciones hasta un manual de conductas permitidas o no, cuando las personas interactúen con funcionarios públicos en representación de la empresa.
[12] Estas reglas deben apuntar a proteger todos los procesos licitatorios, medio habitual de compra del Estado, frente a las amenazas de actos ilícitos por parte de funcionarios de la propia empresa y de funcionarios públicos, en cualquier etapa de su desarrollo. En estos procesos existen instancias críticas, como aquellas en las que se definen las ofertas, que debieran llevarse a cabo siguiendo un protocolo específico que quede debidamente documentado. Estos recaudos deberían aplicarse luego durante la ejecución de los contratos administrativos posteriores, o en cualquier otra interacción con el sector público.
[13] La ley enfatiza la necesidad de capacitar periódicamente a todo el personal de la empresa en lo referente al Código de ética y a todos estos procedimientos de prevención y control. Es un buen punto. Muchas veces este tipo de normas internas se convierten en letra muerta. Como consecuencia de este entrenamiento, todas las personas afectadas a este tipo de operatoria deberían conocer cabalmente el espíritu y la letra de la normativa.
[14] Cf. J. Otaduy, Responsabilidad civil de las entidades de la organización eclesiástica, en RGDCDEE 55 (enero de 2021) 34 en https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/64301/1/Responsabilidad%20civil%20de%20las%20entidades%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20eclesi%C3%A1stica.pdf (consultado el 05-07-2023).